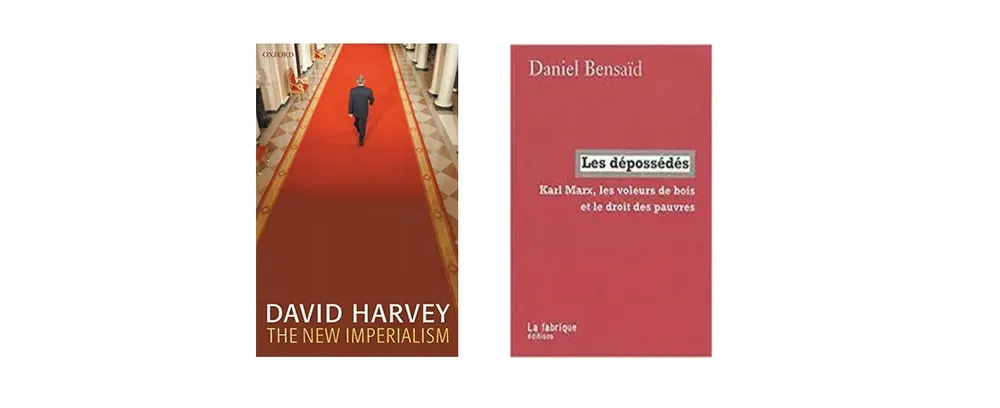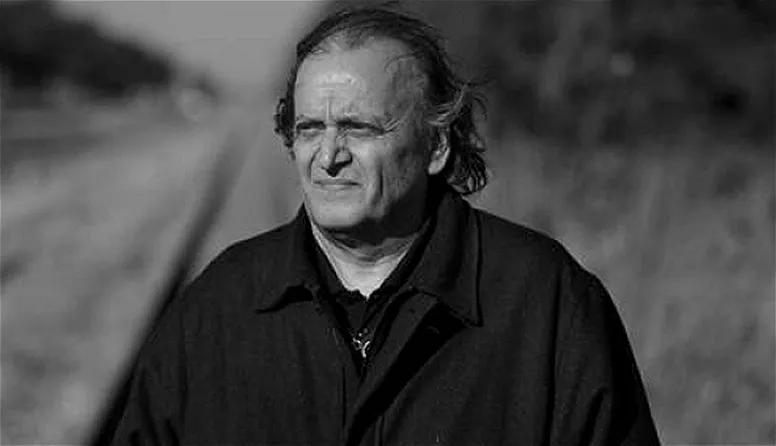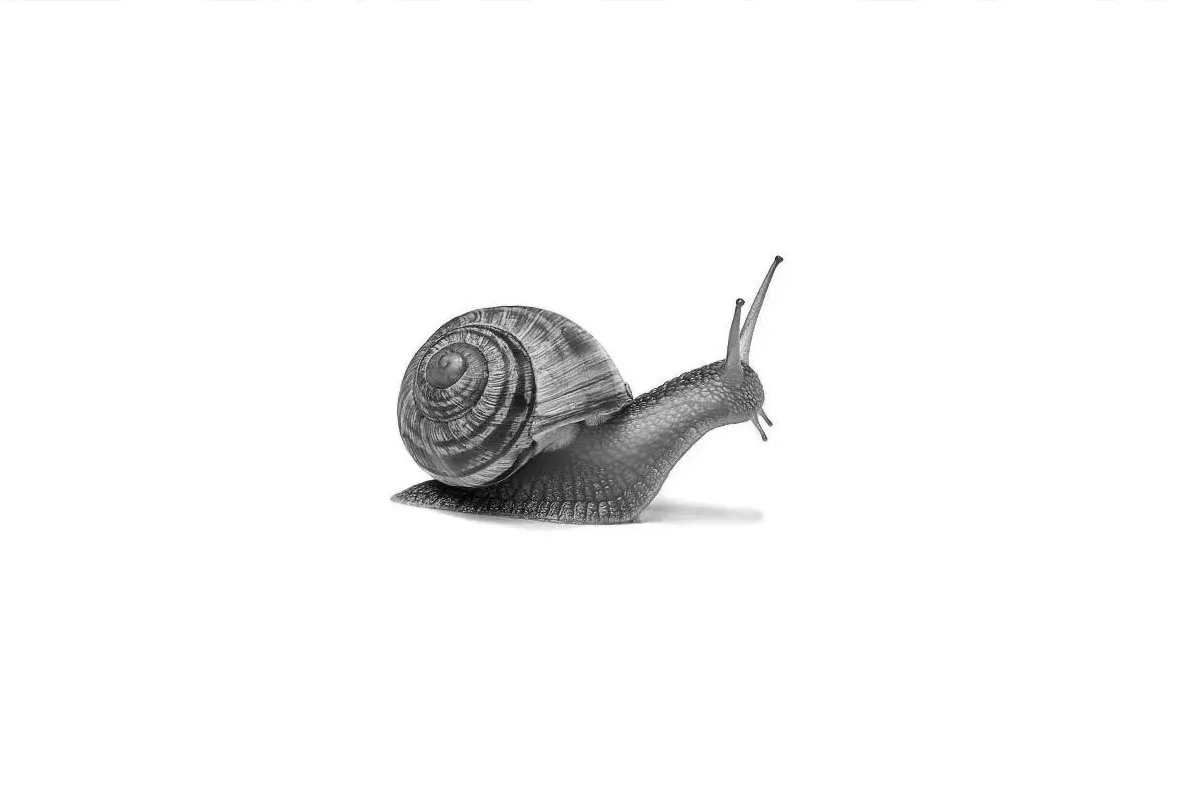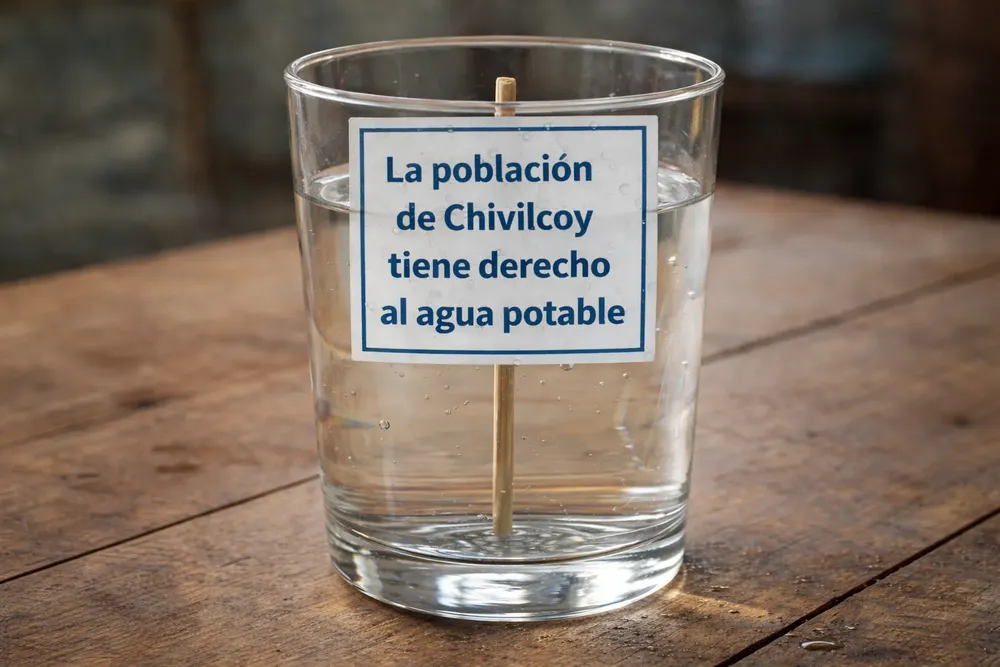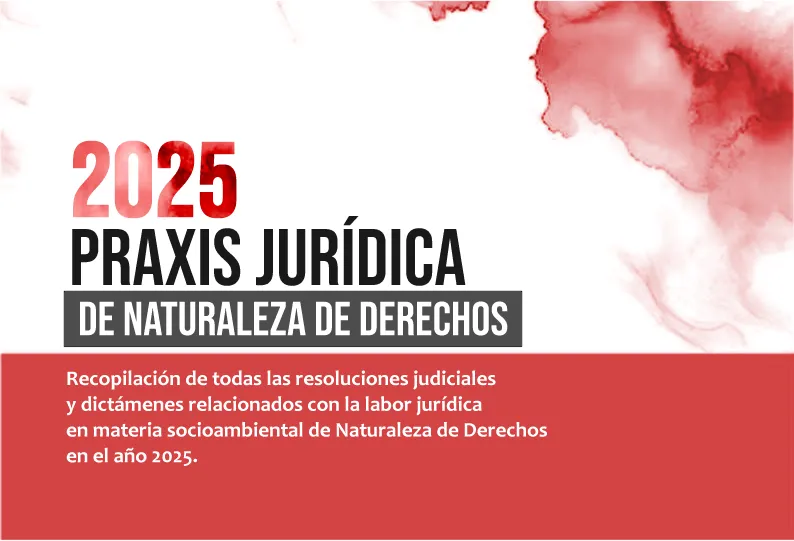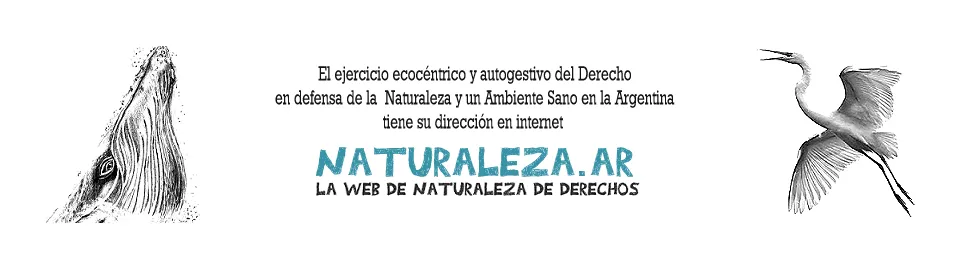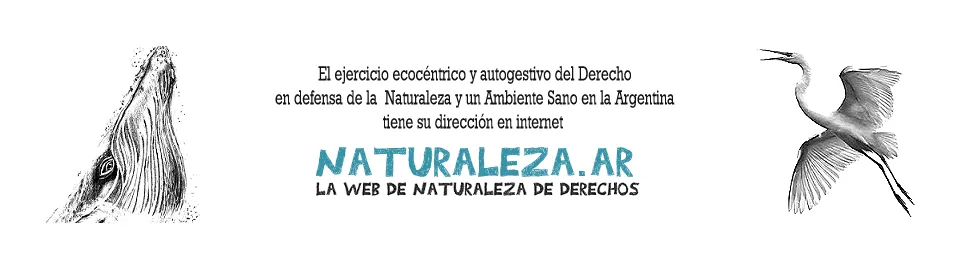La descolonización de la economía política y los estudios postcoloniales: transmodernidad, pensamiento fronterizo y colonialidad global.
Este artículo discute las implicaciones epistemológicas del giro decolonial para la descolonización del concepto de «capitalismo global» tal y como se ha manejado en los paradigmas de la economía política y en los estudios culturales. Se discuten además los conceptos de «colonialidad del poder», «epistemologías fronterizas» y de «transmodernidad» para pensar no en «nuevas utopías» sino en «utopías otras» a partir de una cartografía distinta de las relaciones de poder global del «sistema-mundo Europeo/Euro-norteamericano moderno/colonial capitalista/patriarcal».